Diario de a bordo con fantasmas.
Alejandro Abate. © 2013
(Crucero Costa Fortuna. Buenos Aires – Río de Janeiro – Buenos Aires. 20 al 28 de enero de 2013)
Domingo 20 de enero. 19.40 hs.

–
Subimos a este enorme barco anclado en el puerto de Buenos Aires, a eso de las 17 horas. El Costa Fortuna, de la línea Costa Cruceros, es una embarcación de más de trescientos metros de eslora total, por más o menos sesenta metro de manga o ancho. Tiene cinco subsuelos bajo la línea de flotación, y ocho pisos o puentes, más tres cubiertas escalonadas.
El trámite de migraciones y el chekin obligatorio, no duró más de 40 minutos. Cuando llegamos con María Inés -mi mujer- y nuestro hijo -Nicolás- de 15 años de edad al camarote asignado -el 1376- ya las maletas las han depositado en la puerta del mismo. Los pasillos internos del barco, son interminables. Una larga hilera de camarotes, a uno y otro lado del pasillo, más algunas aberturas que conducen al área o palier donde se encuentran tanto las escaleras como los ascensores. Lo primero que dijimos cuando empezamos a caminar por estos corredores, fue que se parecían mucho a los del Titanic.
Después de cambiarnos de ropa y acomodar un poco las cosas, debíamos ir al puente número cero para hacer el simulacro de emergencia. El puente cero, es el nivel por donde se ingresa o desciende de la embarcación. Sobre los pasillos externos laterales, tanto a babor como a estribor, se encuentran suspendidos y en hileras más de 40 botes salvavidas, acondicionados cada uno con sus respectivos guinches, para que en caso de emergencia, sean bajados hacia el agua en forma rápida y segura. El simulacro de emergencias, es una serie de instrucciones sobre dónde se encuentran los salvavidas, cómo colocárselos, una breve explicación sobre los botes de emergencia y su contenido, y sobre todo, la consigna de seguir las instrucciones de la tripulación. Parece ser que esta práctica, es reglamentaria y obligatorio y la tripulación se pone muy estricta con el tema.
Este tipo de instrucciones, al igual que en los aviones antes de despegar, donde explican en inglés como en español e italiano todo lo que hay que hacer en caso de emergencia, tanto a María Inés como mí, nos pone un tanto ansiosos. Nicolás, como es muy joven aun, no se hace mayor problema por estas cosas. Pero, las normas, son las normas, y hay que cumplirlas, para empezar.
A continuación del simulacro, ya estábamos libres como para hacer lo que quisiéramos, y como se acercaba el horario de la partida, subimos a las cubiertas superiores del barco para ver cómo se desarrollaban las maniobras de la partida del barco en las dársenas del puerto de Buenos Aires para salir río afuera. Las maniobras son lentas. Primero dos remolcadores enganchan de la pro y de la popa al barco y lo van alejando del borde del dique. Luego lo van haciendo girar hasta colocarlo paralelo a la escollera de piedras que hay en Puerto Nuevo. De ahí lo van dirigiendo hacia la desembocadura cercana a la Dársena Norte y lo van haciendo girar. Es increíble ver cómo este mastodonte va deslizándose lentamente hasta que lo encajan en la desembocadura. Después, los remolcadores se van soltando y el barco empieza a moverse por sí solo por el canal mayor.
Cuando hacíamos la cola para bajar por los ascensores (parece que es frecuente que haya cola en todas partes del barco), vi en la fila, a un hombre muy alto, con el pelo lacio, escaso y canoso. Me llamó la atención el tipo de vestimenta que llevaba: unos pantalones de bermuda muy anchos, y con una especie de guayabera abotonada hasta el cuello. También me fijé que calzaba unas sandalias tipo franciscanas de cuero color claro. Una vez que salimos del ascensor en la cubierta, quise hacerle notar a María Inés, que el viejo y su vestimenta desentonaba un poco con el resto de la gente, pero ella no había visto al viejo, y cuando yo quise señalárselo para que lo viese bien, el viejo ya había desaparecido. Habría tomado otro ascensor, o directamente optó por una de las escaleras.
Mientras estamos en la cubierta, me he puesto a tomar estas notas en mi mini libreta, pero por viento que ha empezado a soplar más fuerte y hace mover las páginas, decido dejar esto para después.
La noche, va ganando el horizonte y ya el viento empieza a soplar más fuerte. Después de fotografiar por un lado y por el otro, vamos bajando hacia el interior del barco.
Domingo 20 de enero. 23.30 hs.
Hace un rato hemos terminado de cenar en el restaurante Michelángelo del barco. Muy buena la comida y servida en buenas proporciones. En el menú los platos figuran en idioma italiano y cuesta entender lo que uno está eligiendo. Para la entrada, yo elijo unaSpagliatina con Ricotta e Spinaci, y como plato principal me inclino por un Gamberi al farno. María Inés prefiere para la entrada una Bresaola con Pomodorini e Parmigiano, y de plato principal los Crepes ripiene ai Carciofi e Ricotta. Nico elige como plato único los Spaguetti al formaggio. Para tomar, con mi mujer, hemos preferido un vino tinto llamado Lapaccio que ya en la segunda copa, nos pone de un humor excelente. Los postres, todos son combinaciones de gelatto de distintos sabores.
Ahora estamos cómodamente sentados en unos mullidos sillones en uno de los bares del puente 3, y hay un tipo con un piano que va seleccionando boleros clásicos e internacionales, que de a poco nos van relajando.
El barco navega ya por el Río de la Plata, y si uno se asoma a las ventanas, se ven a lo lejos las luces de Buenos Aires. Mientras yo otra vez intento tomar estas notas en mi mini libreta, María Inés ha ido a pedir unos tragos: Para mí, una caipiriña, y para ella un jugo de guayaba con ron. En ese preciso instante en que ella se va alejando hacia la barra, veo nuevamente al extraño viejo que aparece por uno de los pasillos laterales que conducen hacia los ascensores. Si bien su aspecto no es enfermizo, el color de su piel me parece muy pálido. Ahora viste un pantalón de dril, con las mismas sandalias que cuando lo vi por primera vez, y se ha cambiado la guayabera por otra de unos colores demasiado estridentes. Parece un hombre de otro tiempo. Lo veo solo, pero el viejo va como hablando con alguien que por la cantidad de gente que siempre hay deambulando por aquí y por allá, no puedo divisar desde donde estoy sentado. Si en verdad es que está hablando con alguna otra persona, o directamente habla sólo, no lo llego a distinguir. Cuando María Inés vuelve con los tragos haciendo equilibrio entre los sillones, el viejo desaparece otra vez y no se lo puedo mostrar.
Tomamos las bebidas escuchando música de bossanova, melódica y lenta. Hay algunas parejas que han salido a bailar a la pista: un círculo bien definido por la ronda se sillones y mesitas. El piano está montado sobre una pequeña tarima junto con el equipo de sonido. Pero como nosotros estamos algo entonados por el vino y las bebidas que acabamos de tomar, y como el barco ya ha empezado a bambolearse un poco –no sabemos bien, si por el movimiento de las olas, o por el alcohol que hemos ingerido- preferimos no bailar y terminar nuestras copas para luego irnos a dormir. Ha sido un día bastante largo.
Lunes 21 de enero. 8.20 hs.
Estamos tomando el desayuno en la cubierta número 9. El sistema para desayunar es del tipo auto-servicio. Hay unos largos y sinuosos mostradores donde con una bandeja, uno puede ir sirviéndose todo tipo de alimentos: panes de distinto gusto, masas, facturas, dulces, frutas y mermeladas, fiambres, huevos revueltos, panceta y no sé cuánto más. Junto a estos mostradores hay varias expendedoras de café, té, leche, yogurt, y jugos de todo tipo, etcétera.
Nuestro hijo Nicolás, por suerte anoche en el lobby del restaurante, ya se ha hecho de dos amigos, y ya anda planeando todo lo que va a hacer con ellos. De todos modos, para hoy, está programado para eso de las 10 de la mañana el desembarco y paseo por nuestra vecina ciudad de Montevideo.
Mientras tomo mis notas, miro por los alrededores para ver si veo nuevamente al viejo, pero no lo encuentro por ningún lado.
Ya veo por estribor la entrada al puerto de Montevideo. Vamos hacia la cubierta más alta para poder ver bien la entrada del buque en el puerto. Tras la Aduana, ya diviso algunos edificios conocidos de la ciudad, como el Panamericano y el Palacio Salvo, pariente de nuestro Edificio Barolo, en Buenos Aires.
Es un día espléndido y ya empieza a apretar un poco el sol.
Lunes 21 de enero. 13.30 hs.
Ya desde temprano cuando me desperté y corrí la cortina de la ventana en el camarote, he visto –como apunté antes- que el buque entraba en el puerto de Montevideo. No sé bien porqué, esta ciudad para mí tiene como un encanto especial. ¿Será que se parece mucho a Buenos Aires, pero con menos de la mitad de personas y tránsito? Para mí es una ciudad totalmente amigable.
El plan que teníamos, y que ahora estamos cumpliendo, era bajar en el puerto y dirigirnos directamente a pié a la Ciudad Vieja, recorrerla un poco. Pasamos por el Mercado del Puerto, vimos artesanías, negocios, puestos en las calles peatonales que circundan el mercado, y luego nos dirigimos hacia la Plaza Independencia y desde ahí buscamos el Café Brasilero para almorzar. Unas amigas virtuales que tenemos en Montevideo, nos han recomendado este bar en la Ciudad Vieja, en primer lugar porque es un poco más económico que otros, y la otra razón es que a menudo almuerza ahí el escritor Eduardo Galenano.
En el Café Brasilero, ahora, mientras tomo nuevamente estas notas, estoy comiendo un sabroso chivito uruguayo con una obligatoria Pilsen, cerveza tradicional del Uruguay. María Inés y Nicolás han preferido simplemente las rabas. Obviamente Don Galeano, brilla por su ausencia.
Más tarde cuando volvamos al barco, trataré de dormirme una siesta en alguna de las reposeras de las cubiertas, o miraré la partida del barco y sacaré fotografías.
Lunes 21 de enero. 23.30 hs.
Hoy la cena estuvo muy buena. Los platos ofrecidos, si bien son siempre de comida a la italiana, no están demasiado condimentados y las porciones, si bien no son abundantes, para nuestro gusto resultan suficientes.
En la distribución de compañeros de mesa también hemos salido favorecidos. Como las mesas de los tres restaurantes que tiene el barco, son de 6 a 8 personas, a nosotros tres, nos ha tocado compartir la cena con tres señoras, docentes jubiladas y amigas entre ellas, que según cuentan, siempre viajan juntas. Son oriundas de Comodoro Rivadavia (en Argentina), y como una de las nueras de María Inés también es oriunda de ahí, eso ha dado pié a conversar sobre Comodoro. Hay una de las señoras (ya setentonas las tres) que se sienta al lado de Nicolás, y no deja de conversar con él y hacerle chistes. Se llama Marta y de las tres es la más simpática. Según cuenta, en su larga carrera docente, llegó antes de jubilarse al cargo de directora, y su apego por los niños y jóvenes es muy evidente. Cuenta que es viuda hace muchos años y que tiene dos hijos y cinco nietos.
Ahora nuevamente con María Inés, nos sentamos en los mullidos sillones del piano bar del tercer nivel, frente pequeño escenario.
En determinado momento, vuelvo a ver pasar cerca de la barra al extraño viejo que hoy no había visto en todo el día. Ya no le digo nada a María Inés pues parece que parece que nunca voy a tener la suerte de que el viejo se quede quieto en algún sitio, así yo se lo puedo mostrar.
Ahora va vestido (fugaz pero en forma certera lo veo) con un traje color crema, de saco cruzado y pantalones con botamangas. De todos modos, no lo puedo observar muy bien, porque enseguida desaparece a la vuelta de un pasillo. Casualmente ahora en sentido contrario al viejo, veo aparecer a Marta que viene caminando sola y con la mirada perdida, ensimismada en vaya uno a saber qué pensamientos y recuerdos.
Martes 22 de enero. 7.30 hs.
Hoy nos toca un día de navegación. Mañana miércoles, tocaremos el pueblo costero de Porto Belo. Cada noche, antes de ir a dormir, encontramos en el camarote una suerte de periódico de actividades en el barco, titulado con no mucha inspiración Today. Mientras yo tomo estas notas sentado en la cama, María Inés se fija en las noticias, y me cuenta que hoy en el puente 9, que es el centro recreativo del barco donde están las 3 piscinas y los yacusis, a las 11 de la mañana, hay unas clases de salsa para todo el que quiera participar. Desde ya le anticipo que si ella quiere ir, no habrá ningún problema, iremos, pero yo la miraré desde las reposeras, y si quiere la filmo o le saco fotografías, pero yo bailar… ni mamado, le digo. Viejo choto, me dice ella, y yo a falta de otra respuesta, le tomo la cara y le beso fugazmente en los labios.
Cuando se despierta Nicolás, decidimos levantarnos e ir a desayunar.
Martes 22 de enero. 19.15 hs.
Estamos con María Ines en una de las cubiertas más altas, aguantando el viento que ya se está poniendo fresco. No es fácil escribir en esta libretita, aquí arriba y con este viento. Entonces le digo que si no le molesta, vayamos a algún sitio cubierto.
Cuando bajamos hacia el quinto nivel y nos sentamos en unas cómodas mesas que dan a los ventanales por donde se puede observar el mar, vemos que desde otra mesa cercana, Marta, sola, nos hace señas como para que nos sentemos con ella. Desplazándonos hacia ella, aprovechamos para pedir unos cafés cortados para los tres.
Nos cuenta que está algo cansada, porque según dice, estuvo en el jacuzzi bastante tiempo y eso la debe haber palmado un poco. A continuación de cada frase que dice Marta, luego, como si fuera un gesto involuntario de su personalidad, emite una pequeña carcajada. Es una mujer que le calculamos algo más de setenta años. Es menuda, y su pelo conserva un color rubio ceniza gracias a las tinturas.
Su charla es muy agradable. Entre risas y bromas, nos va contando que esta no es la primera vez que hace este tipo de cruceros. Nos dice bajando un poco la voz que con su marido había hecho más de tres cruceros, y que luego con los años ha vuelto a hacerlos. En tono de confesión, nos cuenta que un crucero del mismo recorrido que el que hacemos ahora, lo hizo con su esposo, pocos días antes de que él falleciera de un infarto.
Con María Inés, tratamos de poner cara de circunstancia diciéndole algo así como lo sentimos… pero ella con una de sus características carcajadas nos dice que ya ha pasado mucho tiempo y que siempre trata de recordar las cosas buenas de la vida, y cerrando la frase nos dice que éste es un hermoso crucero y que hasta que Dios le de vida, y dinero, los seguirá haciendo. Y otra carcajada más.
Miércoles 23 de enero. 8.30 hs.
Hemos llegado a Porto Belo. Y es realmente bello. Morros, pequeñas islas, vegetación, amplias playas. Como el lugar no cuenta con diques ni puerto de alta mar, el traslado hacia la costa se hace en los botes salvavidas del propio buque. Es toda una aventura, la lancha se mueve endemoniadamente y eso hace que la gente pegue gritos que por el tono, son más de alegría que de temor. Cada vez que el barquito cruza la estela que deja otra embarcación, al cruzar este pequeño oleaje, pega unos barquinazos que hace que el agua del mar se salpique al interior. Igual, no resulta nada peligroso.
Cuando llegamos al pequeño muelle, bajamos por los tablados, una suerte de escalinata que conduce directamente hacia la arena, y elegimos una playa cercana, con la idea de meternos al mar.
El sol aún no es demasiado fuerte, son las 9.30 horas, y gozamos de las aguas tranquilas y sin olas, como si se tratara de una piscina. Cada tanto alguno de nosotros sale del agua como para vigilar las mochilas que quedaron bajo la sombra de unas palmeras de la playa. El fantasma del hurto en Brasil, está más presente que en Buenos Aires o en otro lugar de Argentina. Los guías turísticos que nos acompañaban en el desembarco, nos repitieron varias veces que cuidemos las pertenencias. Pero no pasa absolutamente nada.
Miércoles 23 de enero. 18 hs.
Ya estamos de vuelta en el barco, dentro del camarote. Mientras Nico se baña, y María Inés descansa mirando televisión tirada en la cama, yo aprovecho otra vez para garabatear algo en esta libreta.
En Porto Belo almorzamos en una especie de cantina con vista hacia el mar y la playa, amparados por la sombra de un amplio salón con techo de paja con una hilera de mesas colocadas estratégicamente con vista hacia la playa. Para pedir los platos, se hace complicado que los brasileros entiendan bien cuando se pide algo del menú. Por lo general, los nombres de las comidas brasileras confunden bastante. En resumen: comimos pollo con papas, también fritas (obviamente en el menú decía Frango Frito con Patatas). Por supuesto que en mi caso, lo acompañé con una birra bien helada. Muy bueno.
Después de comer, dimos unas vueltas por Porto Belo. El pueblo es pequeño, y cuenta con algunos negocios de artesanías, y cerca del muelle hay una feria artesanal de cerámicos. Nada del otro mundo.
Cerca de las cuatro de la tarde, nos fuimos para el embarcadero de los lanchones que ya estaban esperando a la gente del Costa Fortuna. Fue una linda excursión.
Miércoles 23 de enero. 21.30 hs.
Todos los días en el anfiteatro llamado Rex, después de las 8 de la noche dan algún espectáculo. El Rex, que es verdaderamente grande como un teatro, está formado por un amplio abanico de butacas en forma circular y que ocupa la proa del barco entre los niveles 3 y 4.
Hoy acabamos de ver un muy buen espectáculo. En esta oportunidad se trataba de bailarines que hacían un mix de danzas regionales, acabando el número con una típica danza celta.
Como María Inés tenía algo de frío por el aire acondicionado que hay en el teatro, fui solo hasta el camarote a buscarle un abrigo.
Cuando bajé del ascensor y como siempre me pasa, me equivoqué de dirección y enfilé hacia los pasillos del lado impar en vez de los pares, entonces, mientras trataba de corregir mi rumbo, me crucé otra vez con el viejo misterioso.
Iba -como siempre- solo y farfullando algo casi en voz baja. Esta vez pude verle la cara, angulosa y de piel muy pálida. Por cortesía le dije buenas tardes. Pero no me respondió, y ni bien me alejé unos pasos y di vuelta la cara para mirarlo otra vez, el viejo había desaparecido. No escuché el ruido de ninguna puerta, y el palier de los ascensores estaba bastante lejos. Podría haber caminado muy rápido… pero no lo creo. Su paso es siempre muy lento. Me extraña siempre su repentina desaparición. No sé. Quizá deba dejar de tomar tanta caipiriña antes de cenar.
Jueves 24 de enero. 10 hs.
Estamos entrando al puerto de la ciudad de Santos. Como no reservamos ninguna excursión asociada al Crucero… coincidimos con “las chicas de nuestra mesa” en que podemos reunirnos y tomar una de las que siempre hay en estas ocasiones: minibuses para 6 a 8 personas. Nos decidimos después de una corta deliberación y calculo, por una excursión que nos llevará a la isla de Guarujá, enfrente del puerto de Santos.
El trayecto se hace por una rambla portuaria, luego se aborda una balsa transportadora de vehículos, que nos cruza -con bus incluido- a la isla. Una vez ahí, atravesamos unos pequeños morros y desembocamos en un lugar paradisíaco. La no muy extensa playa, se encuentra entre dos medianos morros llenos de vegetación. El precio de la excursión, incluye las sombrillas y las reposeras. El mar es muy claro y bastante calmo. Como aquí estamos en un lugar guarnecido por las sombrillas, y las mochilas quedan al cuidado de nuestras ocasionales compañeras de excursión, nos metemos con mi mujer y mi hijo a disfrutar del agua del mar. Está excelente, el agua es de un verde casi transparente, y las olas, acarician en vez de golpear.
Luego comemos en un típico bar de playa, con sus aleros a dos aguas y circundados por una vegetación abundante de palmeras y arbustos de grandes hojas que producen buena sombra. La vista de la playa desde ese nivel es muy agradable, corre una brisa que ayuda a disminuir el calor. Después de comer, aprovecho para escribir un rato en mi mini libreta y saboreando un exquisito café do Brasil.
Jueves 24 de enero. 23.50 hs.
Después de cenar, nos quedamos haciendo sobremesa con Marta y una de sus compañeras mientras pedimos unos jugos de fruta con ron. Nicolás, ya se ha retirado a ver a su grupo de amigos, y la otra compañera de “las chicas” dijo que estaba muy cansada por la excursión y se fue a dormir.
Marta cuenta cosas sobre Comodoro Rivadavia, y también sobre todos los cruceros que ha hecho. Nos relata que este barco, es un barco gemelo de otro que ya no navega más, en el cual ella había hecho hace más de 20 años aquella última excursión con su marido. Dice que casi no han alterado para nada los itinerarios, y que excepto los decorados de los salones y restaurantes, el barco es igual al que ella abordara en tal oportunidad.
No sé bien por qué, el gesto de esta mujer, me hace bien y me reconforta. Su humor es totalmente envidiable.
Para Mañana, ya tenemos organizado la excursión en Río de Janeiro. Esta vez lo hacemos por intermedio del crucero. Así evitamos problemas de tiempo. Siempre recomiendan que estemos de vuelta de las excursiones al horario consignado, caso contrario, el buque se va.
Viernes 25 de enero. 7.15 hs.
Como el arribo y desembarco en Río, está programado para eso de las 8 de la mañana, nos hemos tenido que levantar un poco más temprano. El barco comienza a hacer las maniobras para entrar en las escolleras del puerto, igual que en Montevido: remolcador, giros, acople a la dársena de desembarco, etc. Por la ventana ya empezamos a ver los característicos morros de la ciudad carioca. También a lo lejos ya se divisa el Pan de Azúcar, y un poco más hacia la izquierda el Cristo Redentor. El barco empieza a enfilar hacia las escolleras del puerto. A lo lejos y sobre la bahía de Guanabara, se ve el extenso puente hacia la isla deNiterói. Entonces aprovechamos para desayunar en uno de los restaurantes del quinto piso. Hay tres lugares para desayunar: en las cubiertas de los puentes 8 y 9, y en los dos restaurantes que sirven también la cena. Hoy elegimos el del quinto puente.
Viernes 25 de enero. 9.30 hs.
Para bajar del barco en el Puerto de Río, nos han dado unos números adheridos a cada una de las remeras de los integrantes del Tour para identificarnos. Tuvimos que hacer otra vez cola para ir bajando desde el barco hacia el muelle. Como los interiores del barco gozan de un microclima especial acondicionado y equilibrado a toda hora, el contraste climático al salir de la nave es notable. Ni bien fuimos bajando por la pasarela que desde el buque nos conducía al piso del muelle, empezamos a sentir como una gran ráfaga de aire cálido y húmedo. Como si a uno lo abrazaran con una frazada caliente.
Apenas pasamos el área de migraciones, nos llevaron hacia una calle lateral a los muelles, cercana también a los bajos de una autopista agregada sobre nivel. El panorama no es muy agradable, como en toda ciudad, los bajos de autopistas están ocupados por una heterogénea clase de excluidos, autoexcluidos, miserias humanas durmiendo en el suelo con tres o cuatro chicos de corta edad, perros, pequeños carritos y bolsas y bolsones con sus escasas pertenencias. La guía que nos agrupaba de acuerdo al número que teníamos pegado en las remeras, desde el comienzo y en su portuñol poco entendible, nos hizo notar que siempre estuviésemos alertas de cualquier atropello, pues es común que la mayoría de esta gente vive de la caza y de la pezca, y aclara el término con el característico gesto del giro de la mano sobre sí mismo.
Por suerte, después de un rato de cola bajo un sol implacable, subimos por fin al micro, con obvio aire acondicionado, el que nos trasladaría en la excursión y City Tour hacia la famosa playa de Copacabana.
Si la ciudad de Buenos Aires es un caos de tránsito y embotellamientos, Río de Janeiro es tres veces peor. Los autos avanzan a paso de hormiga. Por momentos empiezan a acelerar velozmente, pero dura poco y otra vez algún semáforo o un atolladero de autos, combis, camiones, carros con tracción a sangre, bicicletas, motocicletas, y gente, gente caminando por todos lados: negros, mulatos, rubios, pelirrojos.
Las inmediaciones del puerto de Río de Janeiro, son como una especie de Avellaneda, Dock Sud y La Boca, pero todo más feo y surcado por pequeños morros, puentes, autopistas, túneles, pasos a niveles.
Yo voy sacando fotos como puedo, y mi mujer y mi hijo, en el asiento delantero al que estoy sentado hacen lo mismo con sus teléfonos.
A su vez la guía turística, va describiendo -rápidamente y en su mejor lenguaje español- los sitios por donde vamos pasando. En determinado momento, nos anuncia que pasaremos por una especie de autopista, cercada por una alambrada alta, tras la cual se encuentra la favela número 4. No recuerdo el nombre que le dio, pero el panorama no es muy alentador. Construcciones desparejas, calles de tierra apisonada, niños pequeños descalzos, perros flacos, perros gordos, mujeres sentadas con las piernas abiertas mostrándole su partes a los transeúntes que van tras los cristales polarizados de los autos y buses. Por suerte el tránsito ahí se agiliza y la visión desagradable pasa rápido.
Después de pasar por un túnel bajo un morro, el panorama suburbano va cambiando y de a poco nos vamos internando en el área urbana. Amplias avenidas arboladas de vereda a vereda, edificios de categoría, negocios, galerías, puestos callejeros de comidas rápidas. Hasta que por fin, la guía nos anuncia que tras un giro desembocaremos en la famosa playa de Botafogo. Nos cuenta que, lamentablemente, esa playa no es utilizada por bañistas, debido a que en la actualidad se ha convertido en un fondeadero de yates y embarcaciones lujosas, y las aguas se fueron contaminando y no son aptas para los bañistas. Y efectivamente, no se ve a nadie metido en el agua, sólo algunas personas caminando por la arena, Y un grupo de jóvenes jugando al futbol.
Cuando vamos terminando el City Tour, la guía, una mulata entrada en kilos y teñida de rubio platinado, nos explica que llegaremos a la playa de Copacabana. Nos dejará a cargo de Lobato, un negro fortachón, que posee su propia Barraca (un puesto de playa con sombrillas y reposeras). Antes de estacionar en la rambla, nos hace dar varias vueltas y el bus estaciona en doble hilera dos veces, para que algunos de los turistas bajen en una casa de cambio en la cual no tendrán problema alguno para intercambiar dólares por reales. Seguro que la guía, obviamente tiene todo arreglado con las comisiones.
Por fin estacionamos, y tras todas las recomendaciones con respecto a los cuidados de los efectos personales y los que llevan niños pequeños, la guía nos va despidiendo y anuncia que en la misma esquina que nos está dejando, nos pasará a buscar a las 14.30, tomando como referencia el lujoso hotel que hay en esta esquina. Recién son las diez y veinte de la mañana.
Cuando bajamos del bus en la acera que nos conduce hacia la rambla, sentimos otra vez la frazada caliente. En un indicador electrónico que hay en medio de la avenida, un letrero indica que hacen 37 grados. Y recién empieza la mañana.
Ciertamente Lobato, es un negro grandote y musculoso, que sinuosamente dirige al grupo hacia la zona de la playa donde está su barraca: cuatro palos con una loneta haciendo de toldo y una vieja heladera que hace las veces de mostrador.
Una vez en la playa, Lobato empieza a distribuirnos reposeras y sombrillas y nos ofrece un coco calado a cada uno, con un sorbete, y nos explica, por supuesto en brasilero, que tomemos bastante agua de coco, pues nos ayudará a no deshidratarnos por el calor.
El sol es impiadoso, aún bajo las sombrillas. De todos modos, dejamos al cuidado de Lobatoy sus gentes nuestras mochilas y corriendo nos zambullimos los tres en el mar, cálido, con pocas olas, no tan transparente como pensábamos, y con el agregado de una buena cantidad de algas.
Nos mojamos y remojamos una, dos, tres veces. Estamos embadurnados en bronceador de alta protección, pero igual sentimos que los rayos del sol nos penetran en la piel. Una fiesta de sol, yodo y sal.
Viernes 25 de enero. 13.15 hs.
Rio de Janeiro es una ciudad maravillosa. Caliente, húmeda, extremadamente calurosa, pero muy linda: edificios lujosos, antiguos y modernos, avenidas con bulevares que parecen jardines, muchos autos y combis. Los contrastes entre los turistas y los habitantes son poco visibles.
Cuando cerca del mediodía huimos del sol y del calor de la playa, nos fuimos hacia las calles laterales a la avenida Copacabana, donde los frondosos árboles nos protegen del calor. Vamos alternando la vereda calurosa, con el placer del aire acondicionado de los negocios donde vamos comprando algunos regalos para llevar a nuestros otros hijos: hojotas, remeras de hilo, imanes para heladera, llaveros, adornos, un vistoso y colorido pareo para mi hermana Ana María que recientemente ha cumplido años.
Ahora, estamos almorzando en un pintoresco restaurante sobre la avenida Copacabana, con vista a la rambla, los morros y el mar azul. Para comer, María Inés y yo, elegimos una ensalada parecida a lo que aquí llamamos Caprece, y Nicolás prefiere un panqueque de jamón, queso y huevo. Como siempre para mí, la infaltable cerveza SKOL espumante y bien helada.
Luego de almorzar, nos quedamos en el lobby del hotel que la guía nos había indicado como referencia, gozando de un buen café y un clima acondicionado, hasta que el bus de la excursión nos pase a buscar para devolvernos al Costa Fortuna. No sé cómo ni por qué, el trayecto de vuelta hacia el puerto, ahora el bus lo hace por una autopista que va bordeando la costa, entre parques y zonas residenciales. Totalmente distinto al que hicimos por la mañana.
Sábado 26 de enero. 17.50 hs.
Adiós Río de Janeiro. Desde la cubierta intermedia del buque, vamos viendo cómo el barco se aleja del puerto. Saco mi libreta y releo lo escrito.
Sábado 26 de enero. 9.20 hs.
Desde la tarde de ayer en la que el buque zarpó del puerto de Rio, hasta el lunes que viene, 28 de enero, ésta última parte del viaje será sólo de navegación. Habrá que aprovechar a fondo las ventajas que ofrece el crucero. Todas las noches, antes de la cena, en el anfiteatro y auditorio Rex, hay espectáculos y números musicales. También hemos visto varios bailarines y malabaristas. Los espectáculos duran aproximadamente de 40 a 45 minutos, y por la cantidad de gente que reúne, calculamos que debe asistir el ochenta por ciento de los turistas a bordo.
Sábado 26 de enero. 21.10 hs.
Aproximadamente después de las seis de la tarde, el barco que navega de regreso a Buenos Aires costeando el territorio brasilero, debe haber entrado en el Golfo de Santa Catalina. Lo cierto es que el área, no es un golfo propiamente dicho, sino que una gran extensión del mar, famoso por sus olas y vientos. Lo notamos por el movimiento. Si bien ahora las aguas están bastante tranquilas, el viento que se nota en las cubiertas ha aumentado con respecto a esta mañana y eso hace que la navegación sea algo más movediza. Este bamboleo, se percibe mucho más en las extremidades del buque.
Casualmente en el Rex, que como ya apunte, ocupa el área de la proa, es notable cómo, mientras uno está disfrutando de los espectáculos, la gente se mira a las caras con algo de temor entre cabezazo y cabezazo que da el barco.
Para hoy, después de la cena, hemos arreglado con Marta y sus compañeras para compartir alguna copa en el Piano Bar del quinto nivel, enfrente del restaurante.
Sábado 26 de enero. 23.50 hs.
Realmente la cena fue bastante movida. A mi hijo Nicolás, la comida le ha caído mal, y con su madre María Inés, lo hemos llevado hasta la enfermería para que nos recomienden qué hacer para aliviar su malestar: Dramamine. Parece que es común que, sin muchas vueltas, el personal del servicio sanitario distribuye este medicamento a quien siente mareos o vahídos producido por el movimiento del barco. Nico no será la excepción.
Por suerte, con el remedio suministrado, se le ha pasado el mal efecto y se ha retirado a jugar al tejo con sus amigos.
Nos dirigimos con mi mujer hacia el quinto nivel, donde en unos sillones circulares, Marta y otra de sus amigas ya están sentadas consumiendo sus caipiriñas.
No es difícil iniciar cualquier conversación con estas señoras. Sobre todo con Marta. Con su risa cantarina y su picardía, hace que uno pase un rato agradable. Por lo que cuenta, parece que ha viajado bastante. Es invariable que en cada conversación o relato que haga, en algún momento hable de su difunto esposo. No lo hace con pena, sino con una alegría que se le nota en el brillo de sus viejos ojos.
En un pequeño paréntesis de su relato, aprovecho para preguntarle a Marta cómo era su marido, y qué cosas hacían en el barco, cuando viajaron aquella vez… Sin dejar de sonreír me dice que su marido era un hombre muy bueno. Nos cuenta que ellos no dejaban de ser una extraña pareja dadas sus diferencias de estatura, entre otras cosas. Él era un hombre muy alto, y yo, como me ven, soy bastante bajita, y más ahora que ya estoy entrando en la vejez, y luego su típica carcajada. Cuenta que a pesar de estar haciendo el mismo recorrido que entonces, sinceramente no lo extraña. No le hace falta. Dice que es como que él estuviese siempre cerca, merodeando por ahí, o directamente va con ella, cuenta. Yo –me dice casi al oído- siempre lo escucho que me está hablando… Es que él era un gran charlatán. ¡Y luego, emite su infaltable carcajada!
Domingo 27 de enero. 10.15 hs.
Me pierdo en este barco. Hace casi una semana que estamos embarcados, y yo aún me sigo perdiendo. Recién quise ir hacia la proa, y terminé en la popa. Me equivoco de ascensor siempre que voy solo.
Cuando debo doblar hacia el distribuidor de los pasillos pares de los camarotes al salir de los ascensores, me meto en los impares y por eso nunca encuentro el nuestro. Por otro lado, me ha costado memorizar el número 1376. Invierto las cifras, y más de una vez me he encontrado tratando de abrir la puerta de otro camarote. Si no voy con Nico o María Inés, me pierdo invariablemente.
Ahora quise venir al camarote a cambiarme de ropas… y aún estoy dando vueltas. Mi mujer, no se imagina cuánto la necesito… ¡Y no sólo aquí arriba de este barco!
Para colmo, cuando intento buscar la salida correspondiente al corredor correcto, me he topado otra vez con el viejo alto y fantasmal. Es mi oportunidad de pararlo y hablarle…
Lo intento… pero no me ha escuchado, y no creo que tampoco me haya visto. Su cara pálida y acaso transparente, me hace pensar en que no está aquí, sino en otra parte y en otro tiempo… ¡Es todo muy extraño!
Domingo 27 de enero. 16.30 hs.
Creo que voy a cerrar esta libreta y guardarla definitivamente. Luego veré si la paso en limpio, o tal vez no.
Por suerte hace un buen rato que vamos navegando por las costas del Uruguay, y con mi mujer, nos hemos entretenido en la cubierta viendo y reconociendo los pueblos que vemos a lo lejos en la costa: La Paloma, Punta del Este, Piriápolis, Atlántida.
Nuestro hijo Nicolás nos encuentra (¡oh casualidad!) y nos pide permiso para que esta noche, ya que será la anteúltima, pueda acostarse un poco más tarde. No hay problema,andá nomás, le decimos con María Inés, casi al unísono.
Domingo 27 de enero. 20.15 hs.
Estamos navegando ahora por las costas de Montevideo. La cubierta del barco se ha llenado de gente portando sus cámaras fotográficas. El barco ya embiste las aguas del Río de la Plata y la puesta del sol se dará en unos instantes.
Vamos buscando un lugar cerca de las barandas, para poder ir tomando las fotografías de rigor. El sol se posa sobre el horizonte, justo en la línea divisoria entre el agua y el cielo. Es un espectáculo sobrecogedor. Y de un momento a otro, el sol desaparece bajo la línea del horizonte. Entonces todo el mundo aplaude.
Me dan entonces muchas ganas de abrazar a mi mujer. Y lo hago…y así abrazados, miramos hacia el horizonte. Después, la tomo de la cintura y la hago apoyar sobre el ángulo de las barandas. Tomando sus manos extiendo mis brazos imitando el gesto de volar, y jugamos a Katey Leo, igual que en la escena de la película Titanic.
Por una de las barandas laterales, veo otra vez avanzar al fantasmal viejo y me quedo en silencio, observándolo. El viento le ensortija el escaso pelo blanco y hace flecos con sus ropas…y a lo lejos, confundida entre el resto de la gente que hay en la cubierta, veo también a Marta apoyada sobre las barandas, mirando hacia la nada… ¡pero es probable también, que sólo lo haya imaginado!
Mañana temprano, después de las ocho, llegaremos a Buenos Aires.
Alejandro Abate, febrero 2013.








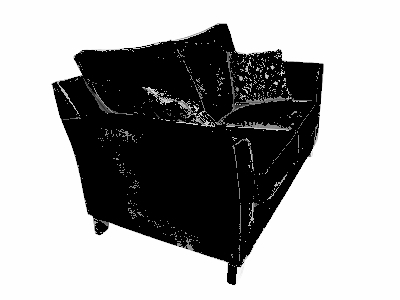

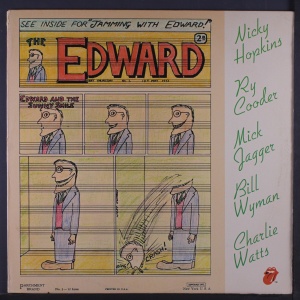




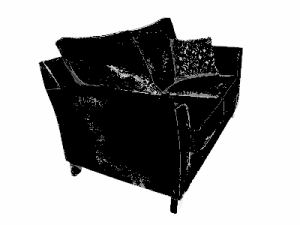


 Cuando no hacía mucho frío, íbamos caminando por la avenida. Desde mis apenas siete u ocho años recuerdo que le pedía que hablásemos de algo para que el camino se hiciera menos aburrido. Entonces, él pensaba un rato y como si fuera ya una utilizada y vieja broma me decía: “Qué tal si hablamos de la capa de ozono”. Ya me había explicado qué era la capa de ozono, y aunque no lo entendía bien, el tema me fascinaba lo mismo. Luego, en forma invariable, de lo que terminábamos hablando, no era de la capa de ozono en sí misma, sino de la ausencia de ella y del porqué de tal ausencia y de sus graves consecuencias.
Cuando no hacía mucho frío, íbamos caminando por la avenida. Desde mis apenas siete u ocho años recuerdo que le pedía que hablásemos de algo para que el camino se hiciera menos aburrido. Entonces, él pensaba un rato y como si fuera ya una utilizada y vieja broma me decía: “Qué tal si hablamos de la capa de ozono”. Ya me había explicado qué era la capa de ozono, y aunque no lo entendía bien, el tema me fascinaba lo mismo. Luego, en forma invariable, de lo que terminábamos hablando, no era de la capa de ozono en sí misma, sino de la ausencia de ella y del porqué de tal ausencia y de sus graves consecuencias.














